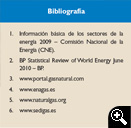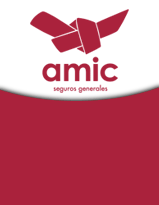Home > Consideraciones técnicas sobre el sistema gasista (I): exploración y extracción

Palabras clave: Gas natural, energía, generación eléctrica, gasoducto.
Key words: Natural gas, energy, electric generation, gas pipeline.
Resumen: Por las características intrínsecas del producto, el gas natural es una fuente de energía realmente ventajosa tanto a nivel doméstico como a nivel comercial o industrial. Incluso en la actualidad el gas natural constituye una materia prima de peso en la generación de energía eléctrica. Indudablemente, a nivel doméstico es un signo de confort, pues permite disponer de una energía constante para las necesidades básicas de agua caliente, calefacción y cocina. A nivel industrial las ventajas están ligadas fundamentalmente a sus bondades desde el punto de vista medioambiental, y nuevamente a la posibilidad de suministro continuo. Pero todo lo anterior es factible gracias a una extensa infraestructura que conlleva aspectos tecnológicos e ingenieriles de gran interés. En el presente artículo se pretende realizar un recorrido por el conjunto del sistema gasista, resaltando los hitos tecnológicos que posibilitan la utilización intensiva de este producto
Abstract: Due to its inherent properties, natural gas is an advantageous source of energy, at either domestic, commercial or industrial level. Even nowadays, natural gas has an important role in the electrical generation industry. Clearly, natural gas constitutes a sign of comfort at a domestic level because it provides a constant energy for supplying hot water, heating and cooking. The advantages for industry are linked to its good environmental properties, and again to the possibility of a constant supply. But for enjoying the product in that way, a large infrastructure is needed with remarkable technological and engineering aspects. The objective of this article is to review the most important technological milestones in the gas system, those permitting its current intense usage.
Autores: Celia Sánchez Linde

Celia Sánchez Linde Ingeniero Superior Industrial del ICAI, Especialidad Mecánica, Promoción 1997. Además de haber realizado diversos cursos de doctorado y especialización, ha trabajado en la empresa Gas Natural y también ejerce como funcionaria de carrera del cuerpo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, dentro de la Subdirección General de Ingeniería.

Tabla 1. Reservas mundiales de petróleo

Tabla 2. Reservas mundiales de gas natural

Ilustración sobre exploración sísmica.
Introducción
El hecho de abrir la llave y disponer de gas en nuestras casas es consecuencia de un largo proceso que comienza en los lejanos yacimientos de gas y termina precisamente en cada uno de nuestros hogares, aunque no exclusivamente, puesto que el gas natural es también utilizado ampliamente en la industria y en el ámbito de la generación eléctrica, en particular, en las centrales de ciclo combinado.
Al igual que ocurre con la energía eléctrica, todos percibimos como un signo de confort el poder disponer en nuestros hogares “de tanta energía como sea necesaria” sin la preocupación continuada de su reposición, algo habitual antaño cuando los hogares consumían butano, propano, o en muchas comunidades de vecinos con instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente de gasóleo o carbón.
En los últimos 20 años se ha producido un cambio sustancial en este sentido, principalmente debido al desarrollo de proyectos faraónicos de construcción de gaseoductos que han permitido conectar los países productores con los países consumidores (o que “han acercado” los yacimientos a los lugares de consumo). Pero ésta no es la única vía de acceso al gas natural. Como es sabido, gran parte del producto es transportado en barcos metaneros donde el gas viaja en estado líquido (gas natural licuado). Esta opción conlleva un proceso previo de licuación (en origen) y su posterior regasificación (en destino), imprescindible para poder ser inyectado al sistema gasista correspondiente.
En todas las etapas existentes de este largo camino desde el yacimiento al consumidor la componente tecnológica es crucial, y es objeto de este artículo ofrecer una visión general de las distintas etapas por las que pasa el producto, la finalidad de cada una de ellas, y describir, aunque sea someramente, las características principales de la tecnología asociada en cada caso.
Primera etapa: exploración y producción
Como no podía ser de otra forma comenzamos hablando de los yacimientos de gas natural, esto es, los repositorios geológicos de los que se extrae este combustible. Y antes de adentrarnos en ello justifiquemos precisamente esta última afirmación, pues en efecto, el gas natural se considera un combustible fósil al igual que el petróleo, aunque al contrario que este último se encuentra en estado gaseoso y se caracteriza por estar constituido fundamentalmente por metano (CH4, entre el 70-90% según las procedencias), etano (C2H6, entre el 5-15% según las procedencias), propano + butano (< 5%), y otros compuestos que aparecen en muy pequeñas cantidades (CO2, N2, H2S, etc., hasta completar el balance en peso). Estos últimos componentes se consideran impurezas, y como se expondrá más adelante se tratará de eliminarlos hasta convertirlos en trazas.
En base a su composición, podemos destacar varias características importantes en el gas natural:
- Precisamente por el relativamente bajo porcentaje de compuestos de azufre y otros elementos como metales pesados, el gas natural es considerado como un combustible especialmente respetuoso con el medio ambiente. Lo anterior cobra sentido cuando se le compara con el petróleo, en cuya composición aparece el azufre en un porcentaje que puede alcanzar el 6% (en peso) dependiendo de la procedencia, y los metales pesados en un valor inferior a 1000 ppm. Como consecuencia, los gases de combustión generados al quemar gas natural son comparativamente menos agresivos para el medio ambiente que los procedentes de la combustión del petróleo, principalmente en lo relativo a los compuestos sulfurados y otros derivados de los metales pesados.
Algo similar ocurre si se le compara con el carbón que presenta en su composición entre un 0,5 y un 3% de azufre.
- El hecho de que el gas natural esté compuesto fundamentalmente por metano (como se ha indicado, en más de un 70%) hace que sea un gas más ligero que el aire y por tanto su tendencia puesto en libertad es a ascender, muy beneficioso en caso de una eventual fuga pues no tendería a acumularse en las partes bajas de los habitáculos formando bolsas de gas.
- Otra gran ventaja derivada de su composición rica en metano es su baja relación Carbono(C)/Hidrógeno(H) que hace que las emisiones de CO2, consecuencia de su combustión, sean inferiores a las que se originan al quemar una unidad volumétrica de otros combustibles fósiles. En efecto, cuanto más se acerca la composición de un combustible al hidrógeno puro (esto es, un 100% de H2), menor proporción de CO2 se originará en su combustión (por aclarar este concepto, si se comparan el metano (CH4) con otros hidrocarburos como por ejemplo el etano (C2H6), la relación C/H en el primero resulta ser 1/4, mientras que en el segundo es de 2/6 = 1/3). De esta forma al quemar por ejemplo un metro cúbico de etano, se generaría más CO2 que si se quema la misma cantidad de metano (emisiones inferiores entre un 40-50%). Esta gran ventaja del gas natural hace que se le valore especialmente como combustible para la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado.
- Destacar por último que la alta pureza que de forma “natural” tiene el producto permite su utilización prácticamente directa sin procesado previo, tal y como es requerido con el petróleo (proceso de refino para obtener los derivados conocidos: gasóleos, fuelóleo, etc.), lo cual, entre otras ventajas, permite un “suministro continuo” hasta el usuario final realmente cómodo y que además disminuye el trasiego logístico que otros combustibles conllevan (camiones cisterna, etc.).
El gas natural suele ser abundante en aquellos países en los que existen grandes yacimientos de petróleo pues es muy frecuente que sobre un yacimiento de petróleo se encuentre un yacimiento de gas natural en forma de “bolsa de gas” que por su naturaleza ligera se ha ido acumulando progresivamente en la parte superior del emplazamiento.
Como es sabido, el origen del gas natural y del petróleo es el mismo: la descomposición de restos orgánicos acumulados a gran profundidad bajo tierra en un ambiente anaerobio y sometido a altas presiones y temperaturas durante largos períodos de tiempo. El residuo original se transforma así químicamente en un producto combustible tal y como lo conocemos ahora. Para que se origine gas natural se necesitan presiones aún mayores que en el caso del petróleo. Por esto, no siempre los yacimientos de gas natural están ligados a yacimientos de petróleo, pero como ya se ha indicado en muchas ocasiones sí funciona así. En las tablas 1 y 2 aparecen los primeros productores del mundo de uno y otro producto, pudiéndose comprobar las coincidencias.
De las tablas mencionadas es interesante destacar que el gas natural se encuentra menos concentrado geográficamente que el petróleo: alrededor del 60% del petróleo se encuentra en países de Oriente Medio, mientras que en el caso del gas natural, destacan tres grandes productores (Federación Rusa, Irán y Qatar) junto con un rosario de otros países más pequeños que flexibilizan el mercado gasista y favorecen la seguridad de suministro. De hecho, es significativo que no exista una “OPEP del gas natural” y sí del petróleo, lo cual se debe fundamentalmente a la aludida fragmentación del mercado que requeriría el acuerdo de un gran número de países, y adicionalmente al hecho de que no exista actualmente un mercado de gas natural suficientemente “liquido” contrariamente a lo que ocurre con el petróleo. En efecto, en el caso del gas natural la liquidez del mercado está ligada al transporte de gas licuado (GNL) con metaneros, que aunque se prevé que siga creciendo en el futuro cercano actualmente supone un 28% de las importaciones gasistas a nivel mundial, y algo más del 7% del consumo global de gas natural.
En lo que respecta a los yacimientos de gas natural, y al igual que ocurre con el petróleo, existen campos tanto en tierra firme como off-shore, esto es, en los fondos marinos. Como es lógico, estos últimos conllevan una mayor dificultad de extracción al tener que desarrollarse toda la labor de extracción bajo el agua.
En ambos casos y como requisito previo a cualquier otra actividad, se hace imprescindible el desarrollo de técnicas para localizar estos yacimientos. Es lógico pensar que cada vez se necesiten técnicas más sofisticadas y potentes para detectar nuevos campos, puesto que los más “accesibles” ya han sido localizados y están siendo explotados, e incluso algunos agotados. No obstante, la explotación del gas natural “ha eclosionado” décadas después de que se desencadenase el interés por el petróleo, fundamentalmente porque un producto en estado gaseoso es más difícil de manejar y transportar (en definitiva “que explotar”). Por tanto su desarrollo ha estado condicionado por la disposición de la tecnología adecuada para su aprovechamiento.
Volviendo a las técnicas de exploración, en líneas generales puede afirmarse que son en gran parte comunes a las utilizadas en el caso del petróleo. Estas técnicas han experimentado un avance radical en los últimos veinte años. En efecto, en los comienzos se buscaban indicios de yacimientos utilizando equipos capaces de detectar filtraciones del producto que se desplazaban desde la bolsa de gas hasta la corteza terrestre gracias a la porosidad del terreno. Obviamente esta técnica no era muy sensible y dejaba “en el anonimato” muchos pozos de interés. Actualmente las técnicas han evolucionado y en todos los casos se centran en el trabajo coordinado de geólogos y geofísicos que cooperan en conseguir el máximo conocimiento posible de lo que se esconde en las profundidades de la tierra: básicamente, los trabajos asociados implican actividades de rastreo, recopilación de datos y tratamiento/interpretación de los mismos, tal y como se explica a continuación:
- Los geólogos son normalmente los primeros en intervenir, pues son los encargados de identificar áreas probables de existencia de bolsas con gas natural. Para ello, buscan formaciones anticlinales, o lo que es lo mismo, zonas dónde la tierra se ha curvado por movimientos internos dando lugar a una cavidad donde es factible la acumulación de gas. Esta peculiaridad geológica puede “adivinarse” desde el exterior por la existencia de afloramientos (o protuberancias) de rocas. Lo anterior se complementa con la toma de muestras del terreno que mediante su análisis geológico aportará un input más a la probabilidad de existencia de un yacimiento en el terreno objeto de estudio.
- Por su parte los geofísicos llevan a efecto diferentes pruebas encaminadas a conocer las características físicas del terreno, nuevamente en aras de identificar zonas de mayor probabilidad de ubicación de bolsas de gas. No podemos dejar de mencionar la técnica “estrella” que en este campo ha revolucionado la prospección de hidrocarburos: la exploración sísmica. Se trata de excitar el terreno con energía en forma de ondas sísmicas, el cual, ante tal excitación, responde con una onda de vuelta que es detectada y registrada en un sismógrafo. Esta señal se somete a un proceso de análisis exhaustivo, ya que sus características están directamente ligadas a las propiedades del terreno que son precisamente las que se quieren conocer. De esta forma, la señal de respuesta de un terreno poroso no será igual que la que se obtenga de un terreno denso. En los comienzos de la técnica, la onda causante de la excitación era generada mediante una explosión provocada a cierta profundidad en el terreno. Actualmente se utilizan diversos dispositivos desde el exterior, siendo muy habitual la utilización de vehículos pesados que están preparados para generar una fuerte percusión en el terreno, generalmente mediante un gran pistón que impacta en un punto preciso de la zona a inspeccionar. En caso de prospecciones “off-shore” el fundamento es el mismo aunque en este caso es un barco el que genera la onda de inspección, normalmente mediante un impacto de aire comprimido que se transmite por el agua hasta incidir en un punto del fondo marino objeto de estudio. La onda de vuelta se transmite primero por el terreno y luego por el agua, hasta llegar a la superficie donde están dispuestos varios hidrófonos (equipos similares a los sismógrafos pero específicos para la captación de ondas transmitidas en un medio acuoso).
Además de las técnicas de exploración sísmica los geofísicos utilizan otras como las magnetométricas (basadas en dispositivos capaces de detectar ligeras variaciones en el campo magnético de la tierra debidas a cambios en las características del terreno subyacente), o las técnicas gravimétricas (en este caso se centran en medir ligeras variaciones en el campo gravitacional, causadas nuevamente por variaciones en las características del terreno).
Por último destacar que cuando en base a las técnicas anteriores se ha conseguido suficiente evidencia sobre la existencia de un pozo de gas, la empresa interesada se decide a realizar una prospección para ampliar el conocimiento y confirmar las sospechas de éxito hasta el momento acumuladas. Se procede entonces a realizar una pequeña perforación y se van analizando las características del terreno mediante la toma de muestras y la realización de diversos test in situ (esto es, con instrumentación de medida que actúa en el interior del pozo que se va excavando). Estos análisis permiten conocer la densidad, conductividad, propiedades radiactivas, acústicas, etc., del material subyacente.
Los datos geológicos y geofísicos una vez recopilados son analizados conjuntamente para obtener el mejor conocimiento posible sobre el proyecto de interés. El resultado de este exhaustivo análisis es crítico, pues determinará si finalmente la compañía interesada se decide a invertir cantidades millonarias con la expectativa de encontrar el preciado producto y obtener un beneficio final que justifique el esfuerzo económico realizado.
Segunda etapa: extracción y procesado
Una vez que se tiene una expectativa razonable de haber localizado una bolsa de gas suficientemente abundante, para avanzar en el proceso se requiere una infraestructura de extracción que variará, en ciertos aspectos, según se trate de un yacimiento en tierra (on-shore) o en el fondo marino (off-shore). Adentrémonos en primer lugar, en las generalidades de la extracción on-shore para posteriormente destacar las peculiaridades de la off-shore.
El objetivo está claro: básicamente se trata de excavar un pozo con el fin de acceder al producto para su posterior extracción, procesado, etc. Las técnicas utilizadas son en general comunes para el gas natural y el petróleo, aunque en el caso del gas natural la extracción es más sencilla por tratarse de un gas más ligero que el aire (su tendencia natural es a ascender, y las leyes de la naturaleza ayudan en esta empresa). En cualquier caso y como se mencionará a continuación, será necesario “ayudar al producto” a salir de su repositorio milenario.
Para la ejecución del pozo en los comienzos de la industria gasista se utilizó la que podríamos llamar “técnica de percusión”: básicamente consistía en elevar y dejar caer un elemento pesado (y no afilado sino mas bien romo) que iba excavando un hoyo en la tierra mediante la rotura de la piedra en la que incidía. Esta técnica, bastante rudimentaria, no permitía alcanzar grandes profundidades y por tanto era utilizada (y aún se utiliza) en pozos muy poco profundos (por ejemplo en yacimientos superficiales en los Apalaches americanos). Los ingenios más antiguos utilizaban la fuerza del propio trabajador que mediante una manivela y un sistema de poleas elevaba el peso y luego lo dejaba caer, de forma dirigida, a través del orificio que iba siendo excavado. En diseños posteriores la fuerza humana se sustituyó por máquinas de vapor que permitían alcanzar profundidades de perforación algo mayores.
Trasladándonos al presente, la técnica actualmente utilizada es similar a la anterior pero empleando un elemento afilado y rotatorio en el extremo del dispositivo de perforación. Lógicamente, ésta es una técnica mucho más efectiva que permite alcanzar mayores profundidades. La herramienta rotatoria incluye incrustaciones de un material de gran dureza (tipo diamante) que facilita la perforación sin sufrir un desgaste excesivo. Se consigue la rotación de dicho elemento normalmente mediante un motor eléctrico accionado por una turbina de gas o bien puede tomar la energía directamente de la red eléctrica general.
A medida que se va perforando es necesario ir rigidizando el pozo y para ello se procede a la instalación de una especie de “carcasa” o tubo que evita que el pozo se vaya desmoronando, favorece la conducción del fluido ascendente (gas o petróleo) y evita la contaminación del producto.
Otro aspecto importante es la extracción del material de desecho fruto de la excavación. Para ello, se suele inyectar agua que por rebose facilita la extracción de los escombros.
Como caso particular mencionar el caso de aquellos pozos situados debajo de elementos que impiden la perforación directa, tales como un lago, una zona medioambientalmente protegida, etc. O incluso la situación de un pozo relativamente superficial pero muy extenso. En el primer caso sería necesario perforar desde un lugar cercano fuera de la “zona conflictiva”, mientras que en el segundo no habría otro remedio que realizar múltiples pozos para ir accediendo a la bolsa de gas de volumen extenso. Para solventar ambas eventualidades se cuenta con la técnica de “perforación dirigida” que consiste en realizar pozos con ángulos diversos, esto es, alejándose de la línea recta y consiguiéndose así alcanzar bolsas cuyo acceso requiere un giro de hasta 90 grados respecto a la vertical.
Hagamos ahora un breve repaso de las técnicas “off-shore”. Lógicamente la perforación se complica cuando hay que trabajar bajo el agua y a grandes profundidades. Lo primero que hay que construir es una plataforma que permita apoyar toda la paramenta de perforación al no estar disponible la tierra firme. Las plataformas pueden clasificarse en dos tipos principalmente: fijas y móviles. Las fijas serán implantadas cuando la bolsa de gas sea lo suficientemente grande como para justificar esta infraestructura. De no ser así se utilizarán plataformas móviles e incluso barcos perforadores que se desplazan de un lugar a otro según interese en cada momento.
Dentro de la categoría de plataformas “móviles” se encuentran las de tipo “sumergible”, las cuales, una vez situada la plataforma en el sitio deseado, despliegan unos soportes (o “patas”) que permiten su apoyo en el fondo marino. Para su movilidad se utiliza un procedimiento muy parecido al de los submarinos: disponen de dos cascos, uno superior dónde se instala la paramenta de perforación, y uno inferior en el que puede entrar agua a demanda. Así, cuando la plataforma ha de desplazarse el casco inferior se vacía de agua (adquiriendo así capacidad de flotación), y por el contrario cuando la plataforma ha de fijarse para acometer una perforación el casco se llena de agua sumergiéndose parte de la plataforma y desplegándose entonces las patas. Tal y como se deduce de todo lo anterior, este tipo de plataformas sólo sirven para yacimientos situados en aguas poco profundas (es impensable el disponer de “patas” excesivamente largas).
Por el contrario, las llamadas plataformas “semi-sumergibles” integran las ventajas de las plataformas sumergibles, pero además permiten la perforación en aguas más profundas. Básicamente funcionan como las anteriores pero en este caso, cuando han de fijarse para comenzar la perforación, se sumergen en menor medida, sólo lo necesario para alcanzar un mínimo de estabilidad. Para conseguir la estabilidad final disponen de un sistema de arriostramiento que ancla la plataforma al fondo marino para evitar su desplazamiento. Estas plataformas son por tanto aptas para perforar a grandes profundidades y son las utilizadas en la mayor parte de los casos.
Una vez se cuenta con la plataforma de extracción (“on-shore” u “off-shore), el siguiente paso es favorecer la salida del producto. En el caso del gas natural ya se ha señalado que el propio producto tiende a ascender. No obstante, en ocasiones el gas puede encontrarse en una matriz rocosa que imprima una pérdida de carga tal que el gas no salga al ritmo deseado, o bien que tras extraer una determinada cantidad la presión disminuya hasta un valor que el producto no sea capaz de fluir de forma espontánea y sea así necesario introducir algún sistema que le movilice hasta alcanzar la superficie. Para esto, se utilizan diferentes técnicas. Una de ellas consiste en inyectar sustancias químicas que favorezcan la apertura de la roca, dejando que el producto salga de los poros más fácilmente. En otras ocasiones se puede inyectar vapor a presión que literalmente “empuja” el producto fuera de la roca.
La infraestructura de extracción se complementa con la instalación en la superficie de un sistema de regulación que prevendrá de posibles sobrepresiones y adaptará la presión del producto a la deseada por el explotador.
Una vez se dispone del producto en la superficie se le somete a un “ligero” procesado para mejorar su pureza. Y resaltamos “ligero” porque como ya se afirmó anteriormente el gas natural presenta “per se” una pureza considerable, pero aun así lo habitual es que en una instalación cercana al pozo se le someta a un proceso de purificación eliminando impurezas como H2S, vapor de agua, CO2, N, etc., e incluso enriqueciéndolo en metano mediante la eliminación de otros hidrocarburos como etano, propano, butano, etc. Este ligero “post-proceso” tiene su importancia ya que ciertos usuarios finales requieren una composición bastante ajustada en cuanto a las impurezas se refiere, precisamente para poder utilizar el producto de forma directa sin ningún procesado “en destino” (clientes industriales, principalmente). Especial incidencia se hace en la eliminación de compuestos sulfurosos y vapor de agua para evitar la agresión de los materiales constructivos y particularmente en el caso del azufre, para evitar la formación de compuestos contaminantes, especialmente nocivos medioambientalmente.
Cuando el gas natural está asociado a pozos de petróleo típicamente aparece mezclado con cierta cantidad de hidrocarburos en estado líquido que también habrán de ser eliminados. En esta purificación del gas se utilizan técnicas diversas como la decantación en depósitos (separación de impurezas en estado líquido), técnicas de absorción y adsorción (eliminación de vapor de agua, CO2 y compuestos sulfurosos), y técnicas de fraccionamiento (eliminación de hidrocarburos más pesados basada en sus distintos puntos de ebullición).